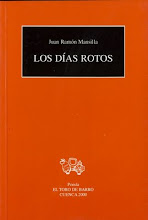Curioso lo que hacemos con el tiempo, contra el tiempo. Cómo lo maltratamos, lo eludimos con nuestro desdén, con nuestra indiferencia.
Dentro de poco habremos despedido el año que termina, alegres en su adiós, ufanos en la acogida al otro que principia. Tan satisfechos, tan burbujeantes que ni percibiremos siquiera que no es el año, el tiempo, quien se va sino nosotros. Sólo nosotros. Y haremos las consabidas promesas. Y, en voz alta o a hurtadillas, formularemos fútiles anhelos. Proyectos repetidos. Migajas de nosotros en el tiempo. Rainer Maria Rilke lo expresó de modo más nítido y bello:
El futuro... no se mueve: somos nosotros los que deambulamos por el espacio infinito.
Y en ese deambular poco logramos salvo proyectar los horrores y maravillas de lo que nos perteneció porque fuimos. Apenas poco más que recorrer el rastro de lo que perdimos y, una vez y otra, seguimos buscando sin percatarnos de que la pérdida es el único motivo del lienzo. Deambulamos, en fin, de uno a otro de nosotros mismos. Segmentos de un tiempo acurrucado en el rescoldo del tiempo ido.
Así que, cuando se hayan felicitado por el año nuevo, sean precavidos: compadézcanse de esos ustedes mismos que ya nunca volverán a ser.



.jpg)